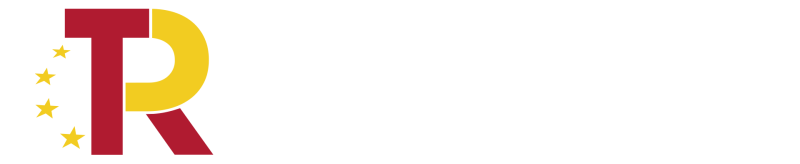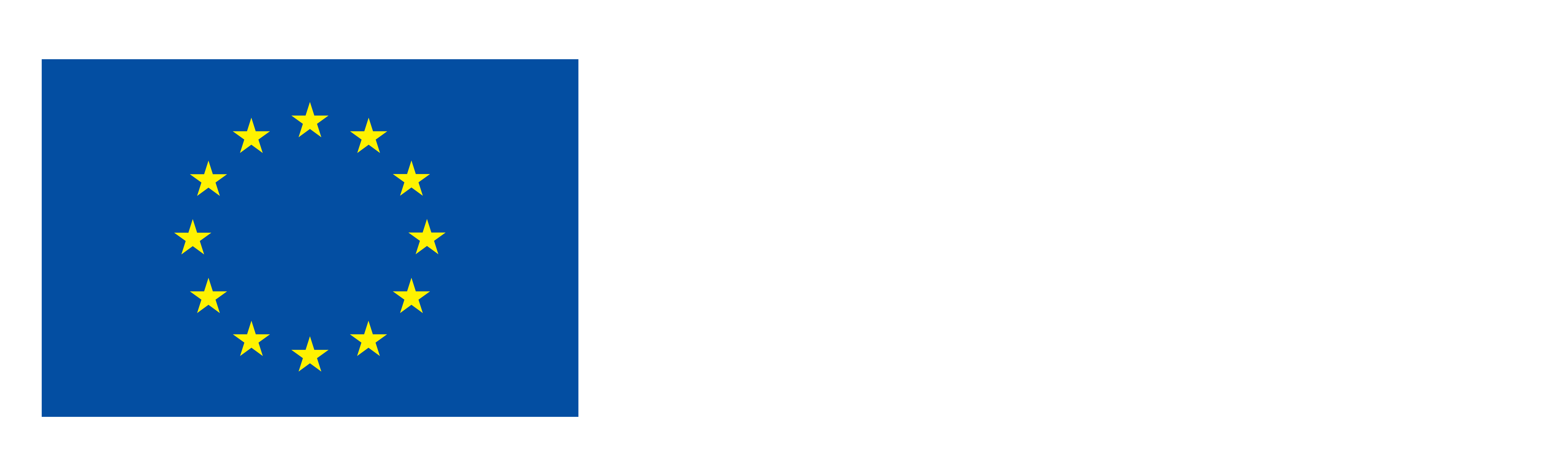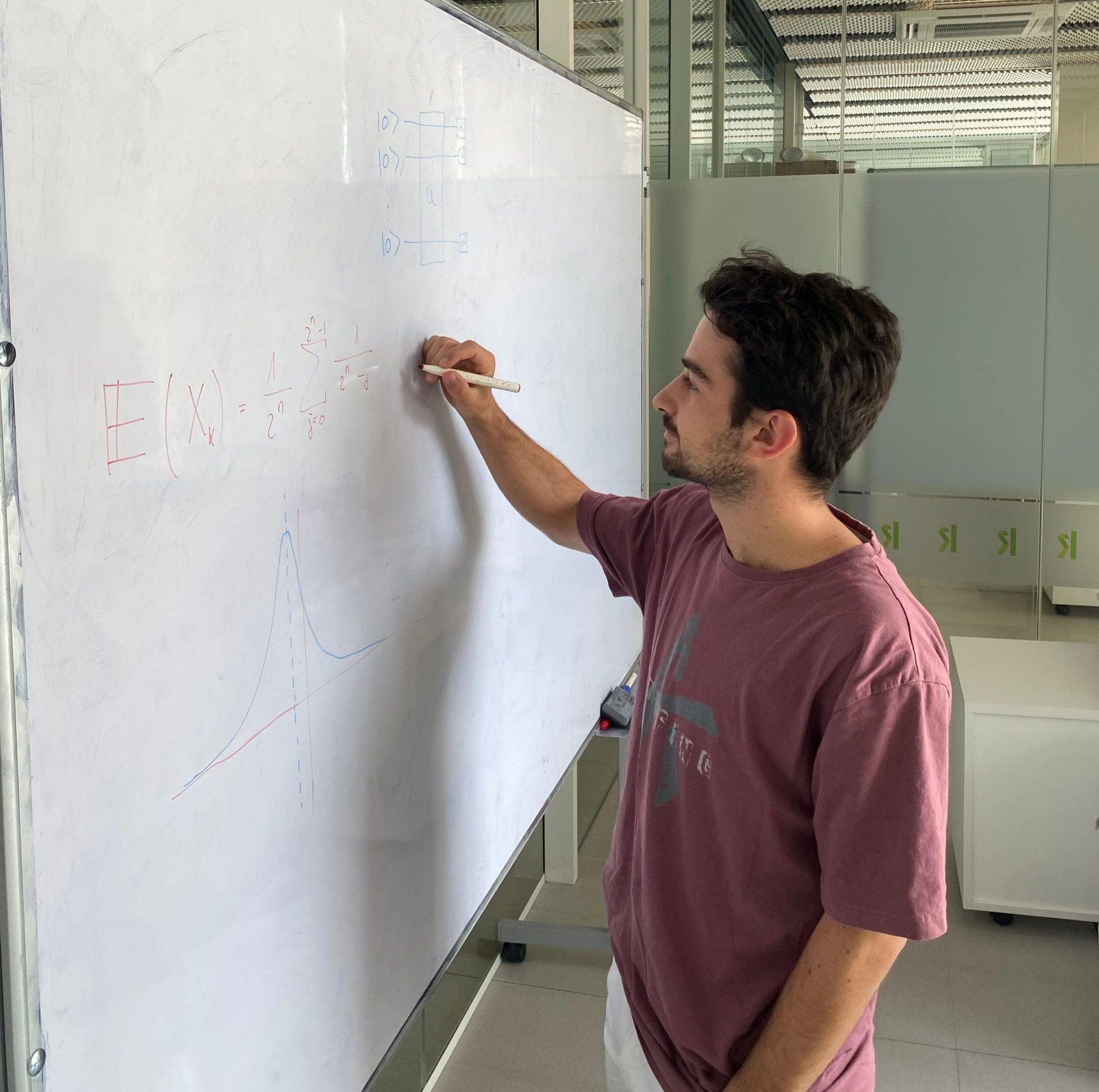 David Aguirre, estudiante de doctorado en Computación Cuántica en BCAM (Basque Center for Applied Mathematics), ha sido recientemente reconocido por TalentQ con el prestigioso premio al mejor trabajo de fin de máster. Su investigación se centra el desarrollo de una nueva métrica de verificación para procesadores cuánticos, capaz de mantener constante el coste computacional independientemente del tamaño del dispositivo y de facilitar así su evaluación a gran escala.
David Aguirre, estudiante de doctorado en Computación Cuántica en BCAM (Basque Center for Applied Mathematics), ha sido recientemente reconocido por TalentQ con el prestigioso premio al mejor trabajo de fin de máster. Su investigación se centra el desarrollo de una nueva métrica de verificación para procesadores cuánticos, capaz de mantener constante el coste computacional independientemente del tamaño del dispositivo y de facilitar así su evaluación a gran escala.
A continuación, te presentamos una entrevista en la que David profundiza sobre su trabajo, sus planes a futuro y analiza el panorama de la computación cuántica a nivel nacional.
En líneas generales, ¿podrías contarnos en qué consistió tu trabajo de fin de máster?
Mi Trabajo de Fin de Máster trata sobre cómo comprobar que los procesadores cuánticos funcionan correctamente. Hoy en día existen distintas plataformas y arquitecturas de procesadores, y una vez que se construyen, necesitamos asegurarnos de que realmente hacen lo que esperamos. Para eso se usan métricas y benchmarks, pero la mayoría tienen un problema: no escalan bien. Es decir, a medida que aumenta el número de qubits, el tiempo y la potencia de cálculo necesarios para verificarlos crecen de manera exponencial.
En mi trabajo, además de analizar algunas de estas métricas ya existentes, presento una técnica llamada Accumulated Sorted Bitstring Distribution (ASBD). Lo interesante es que, al aplicarla a benchmarks actuales, se consigue reducir tanto el tiempo como los recursos de cálculo necesarios. A partir de esta idea, propongo una nueva métrica de verificación en la que el coste computacional cuántico se mantiene fijo, independientemente del tamaño del procesador cuántico.
¿Qué factores te llevaron a elegir este tema como proyecto final?
Mi director de TFM me sugirió trabajar en este tema, ya que el benchmarking cuántico es un área que actualmente se encuentra en pleno desarrollo y donde todavía es posible realizar aportaciones significativas. A partir de ahí, me enfoqué en la parte de la verificación de procesadores, que constituye uno de los elementos fundamentales dentro del benchmarking.
Al analizar distintas publicaciones y resultados previos, comprobamos que muchas de las propuestas existentes requerían un uso muy elevado de recursos de cómputo, lo que dificulta su aplicación en procesadores con más de 50 cúbits. A partir de esta limitación surgió la idea de diseñar técnicas que redujeran dicha demanda computacional y permitieran verificar estos dispositivos en tiempos razonables.
Desde tu perspectiva, ¿cuál es el aporte más significativo que hace tu investigación al avance de la computación cuántica?
Creo que el aporte más significativo de mi investigación es la introducción de nuevas métricas y técnicas que requieren un menor coste computacional. Esto permite evaluar los procesadores cuánticos en menos tiempo, agilizando todo el proceso de experimentación y desarrollo y, con ello, favoreciendo el avance del campo. Además, mi trabajo aporta nuevas ideas y enfoques que pueden servir de inspiración para investigaciones futuras y para el desarrollo de técnicas adicionales en computación cuántica.
¿Cuáles fueron los mayores desafíos a los que te enfrentaste durante la realización de tu proyecto y cómo los superaste?
El mayor desafío fue demostrar la escalabilidad del método. Una demostración puramente analítica habría requerido recurrir a teoría bastante compleja de inferencia estadística, lo cual suponía una gran dificultad. La forma de afrontarlo fue reducir los distintos casos a un tamaño lo suficientemente pequeño como para poder simularlos y comprobar los resultados. De esa manera, pude obtener evidencias sólidas que respaldaran la validez del enfoque sin necesidad de desarrollar una demostración completamente teórica.
¿Planeas continuar investigando en este campo? ¿Tienes alguna idea de hacia dónde te gustaría dirigir tus próximos proyectos?
Sí, actualmente estoy realizando el doctorado en benchmarking de procesadores cuánticos en el grupo Nquire de la Universidad del País Vasco. En esta etapa ya no me centro únicamente en la verificación, sino también en el desarrollo y análisis de distintos tipos de métricas y técnicas que nos permitan obtener una visión más completa sobre el rendimiento de los dispositivos. La idea es que estos resultados sirvan de guía para orientar el desarrollo de la computación cuántica en los próximos años.
Más adelante, me gustaría adentrarme también en el campo de los algoritmos cuánticos, y buscar la manera de conectarlo con el benchmarking. Creo que unir ambas perspectivas puede aportar mucho a la hora de entender qué algoritmos son realmente útiles en las distintas generaciones de procesadores cuánticos.
¿Qué recomendaciones darías a quienes estén pensando en orientar su formación o carrera hacia este campo emergente?
La computación cuántica está avanzando muy rápido en los últimos años, pero todavía necesita de buenas ideas y grandes logros para convertirse en una tecnología de uso extendido y con verdadero impacto en la sociedad. Los retos son muchos: desde la parte teórica, donde aún debemos entender en qué tareas los ordenadores cuánticos pueden marcar realmente la diferencia, hasta el desafío práctico de construir procesadores con más qubits y que sean fiables.
Por eso creo que hay espacio para investigadores y desarrolladores de perfiles muy distintos. Mi recomendación es que, si alguien está interesado, busque un subtema dentro de la computación cuántica que conecte con lo que le apasiona y con lo que ya sabe hacer. De esa forma podrá aportar valor al campo y, al mismo tiempo, disfrutar del camino de aprendizaje.
¿Cómo percibes el estado actual de la computación cuántica en España? ¿Qué pasos crees que se deberían dar para fortalecer el ecosistema de investigación e innovación?
En España, la computación cuántica ha avanzado mucho en los últimos años. Hay grupos de investigación muy activos y varias iniciativas, tanto académicas como industriales, que buscan desarrollar hardware y software cuántico.
Para fortalecer el ecosistema, creo que sería importante fomentar la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas, así como invertir en infraestructura y en la formación de talento especializado. También es clave impulsar la divulgación científica, de manera que más personas se interesen en el campo y se animen a investigar y desarrollar nuevas soluciones.